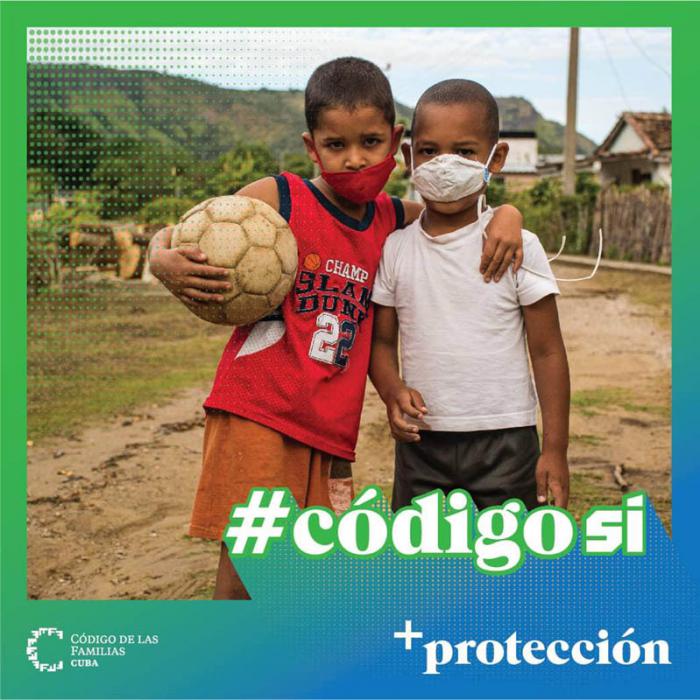
El niño solo tenía tres años. Cuando veía que su progenitora aparecía por alguna de las calles del poblado, le decía a quien le acompañara que lo escondieran. No quería verla, ni tampoco que ella lo divisara.
Había sufrido demasiados golpes y recibido excesivos gritos de aquella mujer. Ella se transformaba cuando bebía y llenaba la pequeña casa que abandonó el padre, de un humo denso de cigarros, botellas y un olor impuro a sudor, libídine y lujuria, el cual exhalaban hombres de todas las edades y razas, que la madre llevaba al cuarto. Él tapaba entonces sus oídos y trataba de concentrar la mirada en la distancia, desde la ventana.
El uniforme escolar casi siempre estaba raído y estrujado, excepto cuando el tío o la abuela lo planchaban. Ellos vivían un poco lejos.
Una de las tantas tardes sin cena, pasó la vieja Fermina y se llevó a su nieto. Desde entonces dejaron de faltarle las meriendas, pudo sentarse a ver los muñequitos que una venta forzosa de su antiguo televisor le quitaron de sopetón y durmió un poco más tranquilo, aunque siempre con sobresaltos. Soñaba que la madre regresaría a buscarlo.
Cuando menos lo esperaba, sucedió. Ella vino por él. Quizás necesitaba volver a llevarlo al médico para que le recetaran aquellas pastillas que el pequeño nunca tomó y la mamá ofrecía al mejor postor, o demostrarle al bodeguero que sí vivía con él, para revender la leche, el azúcar y el picadillo.
La abuela y el tío fueron a tocar la puerta a un abogado del barrio, luego al sector de la policía. Todos asentaban con la cabeza, comprendían, pero confirmaban que el niño debía estar con su madre.
Hubo que apelar a instancias superiores de justicia, reunir pruebas, interrogar al muchacho, a testigos…
El pequeño ya es un adolescente, vive con Fermina. Una mañana le dejó sobre la mesa del comedor un párrafo marcado del proyecto del Código de las familias, donde se habla del interés superior del menor, para elegir quién guiará sus pasos en la vida.
Ver además:


![[impreso]](/file/ultimo/ultimaedicion.jpg?1771690448)
Conmovedor... CÓDIGOSÍ