Con proyectos en curso y otros en camino, avances en la inclusión de conceptos de valoración económica de los servicios ecosistémicos en las políticas y normas jurídicas e introducción de prácticas productivas sostenibles y amigables con el entorno, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas celebró su aniversario 92.
En conferencia de prensa, Augusto de Jesús Martínez Zorrilla, jefe del Departamento de planificación del Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP), explicó que el 12 de abril de 1930, mediante el Decreto presidencial no.487/1939 se estableció en Cuba el primer parque nacional, en la finca el Cristal, actual Parque Nacional Pico Cristal, ubicado entre Mayarí y Sagua de Tánamo.
A propuesta de la Junta Coordinadora Nacional de Áreas Protegidas, desde 2008 se instituyó esa fecha como el Día de las Áreas Protegidas en Cuba.

Según destacó Alexander Álvarez Pedraja, subdirector administrativo del CNAP, como parte del perfeccionamiento institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), desde el 2020 el centro pasó a ser una entidad de ciencia, tecnología e innovación (ECTI) en su categoría de institución de investigación, que impactó en su estructura y proyecciones, en un proceso que continuará evolucionando de cara al futuro.
A su vez, se explicó que actualmente se trabaja en actualizaciones legislativas relacionadas con el medio ambiente, que tendrán también efectos en la gestión de estos entornos con importantes valores naturales, culturales e históricos.
En La Habana existen cinco áreas aprobadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros: la Reserva Ecológica, de significación nacional, La Coca, en La Habana del Este; y cuatro Paisajes Naturales Protegidos: Rincón de Guanabo, Laguna del Cobre Itabo, Tiscornia e Isla Josefina, en el, dijo Solvie Rodríguez, quien atiende cambio climático, ecosistemas priorizados y recursos naturales en la Delegación del CITMA en la capital.

En el Rincón de Guanabo, previo al inicio de la COVID-19, se trabajaba en un proyecto del Instituto de Ciencias del Mar, con el tema de la thalassia y la obtención de ese principio activo para ser utilizado en la industria farmacéutica.
Riquezas naturales por proteger
A lo largo de los años, en el país se fueron seleccionado este tipo de espacios protegidos, aunque, dijo Martínez Zorrilla, en ellos se siguió talando y cazando. Como ejemplo, citó el caso de Pico Cristal donde en 1951 se talaron un millón de pies de madera de pino y otras especies.
En 1963 se aprobaron cuatro reservas naturales: el Veral y Cabo Corrientes, en la península de Guanahacabibes, y Jaguaní y Cupeyal del Norte, en el hoy Parque Nacional Alejandro de Humboldt.
Diez años después, varios organismos deciden crear un Sistema de Áreas Protegidas con diferentes categorías de manejo, hasta que en 1990 se conforma el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en 1995, el CNAP, dentro del CITMA.
Según el experto, aprobadas para el país y con reconocimiento internacional, existen hoy seis Reservas de la Biosfera (Guanahacabibes, Sierra del Rosario, Ciénaga de Zapata, Buena Vista, Baconao y Cuchillas del Toa).
Los seis Sitios Ramsar o Humedales de importancia internacional son la Ciénaga de Zapata, Buena vista, la Ciénaga de la Miel y el sur de la Isla de la Juventud, el gran humedal del norte de Ciego de Ávila, río Máximo y río Cagüey y el delta del Cauto. Las dos Áreas de Patrimonio Mundial de la Humanidad, el Parque Nacional Desembarco del Granma, por sus sistemas de terrazas marinas superficiales y submarinas; y el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, por la mayor diversidad de las islas del Caribe a mayor latitud.
Al concluir el tercer Plan de Sistema de Áreas Protegidas, en 2020, quedaron identificadas en el territorio nacional 215 de estos espacios, de ellas, se encuentran con administración definida 150, mientras 144 han sido aprobadas por acuerdo del Consejo de Ministros.
En total, estos espacios naturales, dijo, representan el 21,26 % de la superficie del país, de ella, el 17,91 % de la superficie terrestre y 26,69 % de la superficie marina, que incluye la llamada plataforma insular.
Proyectos
A lo largo de los años, el CNAP ha desarrollado diversas acciones de cooperación internacional, que apoyan la labor en las áreas. En la actualidad, se desarrolla el proyecto Incorporando consideraciones ambientales múltiples y sus implicaciones económicas en los paisajes, bosques y sectores productivos en Cuba (Ecovalor), con financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y está implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dijo Juliett González Méndez, su coordinadora.
“Es un proyecto que busca generar beneficios ambientales, con la identificación e implementación de mecanismos económicos y financieros, que tomen en cuenta los servicios ecosistémicos y sus implicaciones económicas”, explicó.
Esta iniciativa, dijo, tiene intervenciones en cinco provincias cubanas, Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Las Tunas y Holguín y 30 municipios costeros, excepto en Matanzas, donde se labora en la totalidad de la provincia. “Tiene varios niveles de trabajo, desde el nacional, el provincial, tomando Matanzas como provincia entera y desde el municipal, con los municipios costeros”.
Además, destacó, incorpora acciones en varios sectores productivos, más allá de la conservación de las áreas protegidas, entre ellos, el de los hidrocarburos, pesquero, agroforestal y el turismo. A su vez, involucra a otras instituciones y organismos, entre ellos, los ministerios de Finanzas y Precios; Economía y Planificación, Banco Central, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la academia y centros de investigaciones, incluidas las marinas, pesqueras, de suelos y el Acuario Nacional de Cuba.
El proyecto, mencionó la coordinadora, busca establecer buenas prácticas productivas a partir de la valoración económica de los servicios ecosistémicos en cada uno de esos sectores. Al respecto, aclaró que estos servicios son aquellos que brinda la naturaleza, los cuales son útiles a los seres humanos, por ejemplo, la polinización. Según dijo, se dividen en varias categorías: de provisión de alimentos, de regulación; de soporte, por ser hábitat de especies y el cultural, aquellos recreativos o de tradiciones.
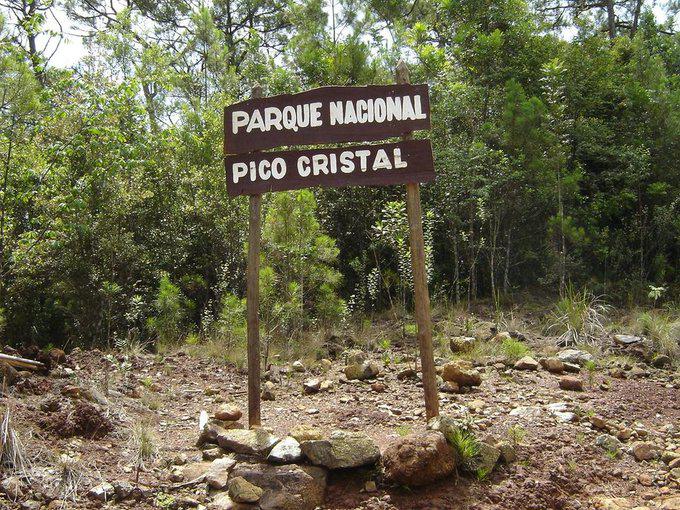
De acuerdo con González Méndez, Ecovalor trabaja incorporando estos conceptos en las políticas de cada uno de estos sectores para que tengan una base legal; se están estableciendo o actualizando metodologías que tienen en cuenta estos elementos, y se está trabajando en identificar e implementar en algunos sectores buenas prácticas productivas, tratando de generar beneficios ambientales, a partir, además, de la identificación e implementación de los mecanismos económicos y financieros.
Iniciado en 2018 y con una duración de seis años, ha tenido un fuerte trabajo de capacitación, al principio para nivelar estos conceptos y esos temas incipientes en Cuba, así como una campaña de visibilidad en las redes sociales, sobre todo en Twitter, destacó.
Sobre los resultados, indicó que además de la capacitación realizada durante el primer año, más allá de las áreas protegidas, se ha logrado insertar en el marco legal de muchos sectores la valoración económica de los servicios ecosistémicos, entre ellos, en la Ley de Medio Ambiente. En el agrícola, puso como ejemplo, se logró posicionarlos en políticas, leyes y resoluciones, aprobadas en 2021. “Si estos temas no están en el marco legal, luego es muy difícil lograr avances, ya sea en el sector productivos como en las áreas protegidas”, consideró.
Ya en términos prácticos, ejemplificó, en el norte de Villa Clara, donde casi toda la superficie marina está protegida y se realizan actividades económicas como la pesca, resulta difícil lograr un equilibrio entre la explotación y la conservación. Ante ello, Ecovalor propició la instalación de granjas para el cultivo de ostiones, cerca de los manglares, de manera que las larvas encuentren un lugar donde adherirse, y estos se cosechen desde los tendales y no de las raíces, desde el manglar. “Se está logrando una práctica productiva sostenible dentro de las áreas protegidas”, apuntó.
Según dijo el especialista Rolando Fernández de Arcila, desde la creación de CNAP se elaboraron muchos proyectos internacionales, sobre todo con organizaciones no gubernamentales como WWF y el GEF/PNUD, que garantizan parte de la moneda que permite adquirir equipamiento e infraestructura para asegurar el trabajo en las áreas protegidas.
Fernández de Arcila anunció la preparación de un proyecto de resiliencia en comunidades costeras de Cuba, con parte del financiamiento proveniente del Fondo Caribeño de Biodiversidad. Previsto para tres años, tendría intervenciones en la Ciénaga de Zapata, archipiélago de los Colorados, al norte de Pinar del Río; Laguna de Maya, en Matanzas; y el Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en Guantánamo.
De acuerdo con el subdirector administrativo del CNAP, el centro no solo coordina proyectos como Ecovalor, sino que participa en algunos que desarrollan el Acuario y el Instituto de Ciencias del Mar, para un total de 13 de estas iniciativas. A su vez, destacó que en tiempos de pandemia ha sido difícil la colaboración con organizaciones no gubernamentales, pero ya se retoman los contactos y en mayo venidero visitará Cuba una representación de una organización de Estados Unidos, para la firma de un acuerdo de cooperación para zonas marinas.
Vea también:
Cuidemos las Áreas Protegidas, la naturaleza también es nuestra casa



![[impreso]](/file/ultimo/ultimaedicion.jpg?1770079990)